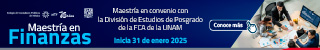El país en el que yo habito, en el que hablo con gente, el que me resulta más cercano y conocido cotidianamente es un país que nada tiene que ver con el país en el que habitan los mexicanos de 15 a 19 años. No hablo sólo de los que viven en la sierra de Puebla o en la montaña en Guerrero o en cualquier punto del estado de Tamaulipas. Hablo también de los que viven hoy en la colonia Del Valle en la ciudad de México, en la que yo vivía hace 30 años. Yo no soy ellos; ellos no son yo.
¿Puede ser un país tan partido por tantos lados, un país? ¿Puede una realidad, vivida desde “realidades” tan profundamente distintas, ser el punto de partida para alguna sensación cierta de comunidad? Difícil creerlo, difícil imaginarlo.
Por ello resulta tan útil una expresión tan aparentemente neutra y distante como “este país”, para describir una realidad que se supone compartida, pero que cuesta vivirla como tal. Hace rato que muchos nos referimos al país como “este país”. Además del irritante desdén que supone, la expresión funciona, pues nos permite nombrar esa cosa distante que, en principio, es nuestra, pero que en la que resulta muy difícil reconocernos.
¿Qué tienen que ver mis batallas cotidianas con las batallas cotidianas del mexicano promedio hoy? ¿Qué tiene que ver el país en el que yo vivo todos los días, con el país en el que viven y padecen los hombres mexicanos entre 18 y 29 años, sin estudios en el año 2013? ¿Acaso arriesgo yo hoy la vida con el hecho mismo de existir? ¿Acaso se preocupan ellos de a qué escuela inscribir a sus hijos?
¿Cómo armar un puente que acerque extremos que no hacen sino alejarse? ¿Cómo construir un lenguaje que nos permita reconocernos como fundamentalmente iguales, como parte de un mismo todo? ¿Es la educación un camino posible para ello? ¿Cuál educación? ¿La de las recetas y las “soluciones llave en mano”?
Mientras la SEP se apertrecha cada día más detrás de murallas cada vez más gruesas, el país sigue desbaratándose. Mientras en los ricos México viajan en su universo privado, el país se deshilacha. Mientras el gobierno calcula el costo-beneficio inter-temporal de la siguiente medida a anunciar, el país sigue rompiéndose.
La educación es un camino posible para recuperarnos, pero para lograrlo hace falta volver a echar a andar la cabeza y conectarla con el corazón. Sin empatía verdadera, no hay solución posible. El problema es que para sobrevivir la cotidianeidad inmediata, muchos hemos optado por refugiarnos en la frase hecha, en la “verdad” aparentemente “contundente” de los datos duros, y en dejar de ver y preguntar. Los riesgos de enfrentar el no saber quiénes somos son tan grandes, que, para muchos, la respuesta más conveniente ha sido simplemente dejar de pensar.
Pensar en la educación en serio supone, necesariamente, abordar la cuestión profundamente incómoda de qué somos y qué queremos. Supone también atrevernos a preguntar qué le podemos pedir a la educación y qué no. En tanto no le entremos a estas preguntas, seguiremos exactamente donde estamos.
Publicado en La Razón