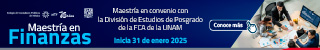Hoy el eje crucial en un proyecto educativo implica ir a las aulas con el magisterio convencido del valor de la diversidad.
Hace años aprendí que, en Tzeltal, la traducción literal —en “castilla”— de las preguntas: ¿dónde naciste? o ¿de dónde eres? es magistral: ¿dónde quedó enterrado tu ombligo? La palabra, el modo de hablar nos descubre si sabemos oír. Y la forma de preguntar a otro nos ubica: nadie ha enterrado su propio ombligo.
Han sido otros, nuestros padres o alguien cercano. Quedó en cierto lugar, en un sitio en que la casualidad nos hizo venir a la vida. No fue elección. A veces seguimos cerca de donde está, otras no. Bien visto, nunca nos quedamos ahí: todos migramos, ya sea a otros parajes cuando nos llevan, nos vamos o expulsan, o porque al ir creciendo, así, en gerundio, vamos cambiando.
Todos mudamos, cerca o lejos de donde está enterrado nuestro ombligo: somos migrantes. Nos encontramos con otros muchas veces a lo largo de la vida. Otros con otros dioses o ninguno, con distintos modos de comer y vestir, que ensayan diferentes formas de quererse para darle sentido a este asunto de estar vivos. Al hacernos amigos de ellos, migramos a sus miradas, nos sentamos en sus mesas y comemos lo que les gusta.
Aprendemos al movernos, somos aprendices de los que se mueven y se acercan a donde hemos llegado. Donde quedó enterrado nuestro ombligo es circunstancial. Hay quienes dicen: soy de Narvarte, o los que arman que de Sevilla son, o de Laos y muchos lares. Y tienen por esos lugares de la infancia, que no coinciden muchas veces con el sitio de nacencia, el cariño de reconocer esquinas, amigos viejos, sabores y el olor de cosas que nunca se va.
Lo que no es casualidad, aunque a veces sea un sin remedio, es a donde vamos: buscando mejores ocasiones de reposo o trabajo, procurando huir de lugares que nos constriñen y aplastan, siguiendo el bies de una falda o el zurcido que da forma a la valenciana de un pantalón.
Migrando va en gerundio, como este texto; vivir es así: siempre en ando y “yendo”. Es proyecto muy reciente, enorme hallazgo, un horizonte humano que en la diferencia y lo distinto encuentra la razón de ser, todos, personas. Que el otro, extraño, cuando se despida de mí me extrañe. Que cuando la otra, tan diversa, se aleje, nos deje un hueco su ausencia y la añoremos.
Perder la superioridad supuesta por el lugar azaroso donde quedó el ombligo, el color de la piel, nuestra historia, el dios de los escritos, nuestro idioma y los sabores sabidos es ganar: romper las fronteras, llevar en el costal nuestras costumbres y saberlas compartir, a veces cambiar y siempre combinar —hacerlas mixtura y argamasa— con las de otros para que sean nuestras las de todos. Menuda utopía, es cierto: sin ella, a su vez, no hay futuro humano. Sólo guerra, muros y miedo: enemigos, bárbaros y rateros.
El eje crucial en un proyecto educativo, en el sol de hoy, implica ir a las aulas con el magisterio convencido del valor de la diversidad. Afincarse en lo nuestro como condición para arribar al otro con nuestra diferencia: los desayunos geniales de México, por ejemplo, para saber apreciar la maravilla del vino y el queso en el otro lado del mar. Llevar mezcal de Oaxaca para intercambiarlo por sotol en Chihuahua. Salud, carnal. Esa es la chamba de educar en serio: contribuir a la generación de los ciudadanos del mundo, que con raíces diversas sepan reconocer a otro como otro yo, y saber armar ese prodigio de un nosotros con ombligos enterrados en cualquier lado.
Con recuerdos diferentes y polvo de varios caminos en los zapatos. Cuando llega al poder un dictador, o un endeble títere, aborrece lo que la educación genera, pues ambos se recargan en los prejuicios de la ignorancia. Simplifican y acusan. Eso está viviendo el mundo. También nuestro país. Ir a las aulas así es marcha necesaria. Migración ineludible: viaje indispensable. Es, sin más, la reforma educativa hoy ausente.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. @ManuelGilAnton [email protected]