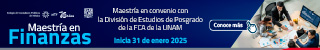Situada en el marco de los servicios irrenunciables de la acción estatal, el de los derechos compartidos, la ley añade: su valor va más allá de distribuir espacios y actividades escolares de cualquier modo. Ha de ser “de calidad” conforme a la reciente reforma del Artículo 3º. Es una vergüenza, por cierto, que se tenga que poner en la ley fundamental ese adjetivo a la acción educativa estatal. Debería ser pleonasmo. Ante confesión de parte, relevo de pruebas: nos pinta, como país, de cuerpo entero. Contrahechos.
Durante décadas, he escuchado decir que al ir una maestra o un profesor a trabajar, a procurar el complejo proceso que conduce a generar ambientes de aprendizaje en su salón, va a “dar clase”. ¿Dar clases? Las palabras no son inocuas y tienen carga. Su significado pesa: en las escuelas hay clases, las clases se dan, se reparten —imagino— como latas de atún. Toma, te doy la clase (¿dicto?), aprendes (¿repites?) y entonces te educo. Va.
Modificar el modo en que nos referimos a las cosas es difícil: llamamos desertor (soldado cobarde que huye del frente) al niño que abandona o es abandonado por la escuela. Tras de molido, apaleado. Y hay eficiencia “terminal” —como dolencia cuya única cura es la muerte— si una muchacha culmina, en el plazo establecido, con la calidad que sea, sus estudios o una tesis. Importa el indicador: se formó a tiempo, y eso vale en las recompensas monetarias para escuelas y universidades. Tal vez la eficiencia es terminal pues daña, sin remedio, al talento que muchas veces requiere plazos mayores, no infinitos ni displicentes, sino los necesarios para crecer en una aventura intelectual. Si alguien se va al extranjero a trabajar, luego de haber estudiado en el país, es un tránsfuga, una espantosa Masiosare que se inscribe en la “fuga de cerebros”. Traición a la patria. Un momento, ¿no tienen cerebro los mexicanos que cruzan el desierto de Arizona buscando mejor vida, con primaria incompleta o ni eso? ¿Es prófugo quien ejerce el derecho a cambiar de domicilio si cruza la frontera? De ser así, urge una fiscalía especializada para detener, y arraigar, a quien intente profanar el precepto de residencia nacional, forzosa, a todas las neuronas tricolores.
En su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, expresó con vehemencia: “Cuando hablé del derecho a la educación vinculado al interés superior del a infancia, dije que el derecho a la educación no admite restricción… Se puede protestar siempre, alegar que los derechos se violan, pedir reparación de los mismos, pero no castigar a los niños sin clase. La protesta será siempre recibida y escuchada si no se deja a los escolares sin clases. En ese punto los críticos de la reforma no abren la boca, no explican por qué la protesta implica el dejar a jóvenes estudiantes sin clases. Nadie lo dice”. Lleva razón. Hay que decirlo: quienes protestaron y dejaron sin atender a millones de niños, han de hacer lo necesario para recuperar el tiempo sin actividad en las escuelas. Ojalá algún día en el país sea innecesario, o inconcebible, cerrar planteles o calles para ser escuchado. Sería signo de que el Legislativo nos representa y los partidos existen más allá de sus intereses. Que habría un sistema político eficaz: hoy no es así.
Lo paradójico de la reforma educativa es que “dar clases” —asistir— es condición necesaria, pero insuficiente. Como no es algo a repartir, sino un proceso con muchas aristas, hay millones de clases que se ofrecen puntuales sin lograr educación: programas de estudio fallidos, formación inicial y continua mal planeada, horas de trabajo perdidas en todo menos en educar. Mal que no haya clases, sin duda, pero peor que, habiéndolas, el derecho a la educación, a saber aprender que implica aprender a pensar, no sea lo más común. Es ese el gran problema educativo de México.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México
Publicado en El Universal