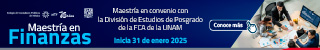Cuando los pasos para lograr un propósito rompen su coherencia, sucede algo semejante a poner a los bueyes, que jalan la carreta, detrás de ella: en lugar de llevarla gracias a la fuerza de su tracción, a espaldas del carromato, no sirven.
Valga la imagen para pensar el asunto de la evaluación de los docentes, que hoy (sábado 20 de junio) inicia una fase: a lo largo del año será muy intensa. No puedo decirlo mejor que un lector que, generoso, me escribió:
“Profesor: cualquier cosa que vaya a ser evaluada requiere un análisis serio y riguroso de los instrumentos de evaluación, de manera tal que se pueda estar seguro que los medios a emplear para la medición sean idóneos para diagnosticar con precisión el problema entre manos. Es decir, antes de tomar ninguna decisión sobre cómo enfrentar el problema, necesitamos estar seguros que el diagnóstico es correcto. Por eso, cuando tenemos un padecimiento serio, consultamos a varios doctores (no vaya a ser que uno se equivoque) y recurrimos, con su guía, a los análisis y pruebas que indiquen (no a una). Identificado el problema, necesitamos saber qué lo causa, atemperar los síntomas, sí, pero sobre todo para remediar su origen. Creo que el problema con la evaluación de los docentes es que el diagnóstico es previo a la evaluación, y la prescripción está también definida de antemano. La construcción social del problema: imputar todo lo que no funciona en el aprendizaje a los docentes, y nada más a ellos, los marca: culpables. A partir de esa seguridad, aparentemente palmaria, el problema y la solución ya están definidos.” La evaluación se construye para confirmar el prejuicio, y se lleva a cabo a toda prisa y sesgada. No es extraño que resulte lo que resulta: confirma lo previsto.
“No estoy de acuerdo con usted en que la evaluación la tengan que hacer, en sentido estricto, exclusivamente los profesores conocedores del tema. Pienso que otra forma de plantearlo es que los criterios para elaborar los diversos instrumentos y su validación, deben realizarse con base en el conocimiento que se tiene en la materia, y en consulta con sus actores, ya que éstos tienen una experiencia invaluable”. Tiene usted mucha razón.
“Se podría pensar en que la evaluación ha de pasar por diversas etapas. 1) La fase de un pre‐diagnóstico (con una prueba general), cuyos alcances, contenidos y fiabilidad deberá ser precisada y discutida, abiertamente, para dar certeza que el instrumento es confiable. 2) Se identifican grupos que parecen tener alguna deficiencia, se realizan pruebas complementarias y se depura el diagnóstico. 3) Se inicia el proceso de intervención: ampliar conocimientos, competencias pedagógicas, o lo que sea necesario para desarrollar las capacidades de los docentes. Como observará, esta estrategia no es punitiva, sino formativa. No sucede ahora así, porque el diagnóstico ya está elaborado: basta identificar a los “malos” maestros para desplazarlos (sin un proceso claro de apoyo). Si ese es el punto de partida y llegada, quizá no sea tan importante dedicar esfuerzos a valorar los procesos técnicos en torno a la confianza en los instrumentos: la raíz está en el origen.” Ahí, coincido, está la falla de fondo: la reforma partió de prejuicios y generalizaciones inválidas.
Esperar de esto una concepción culta de la evaluación es pedir peras a un poste de luz. Los encargados de la tracción del sistema por los caminos educativos, las y los profesores, han sido excluidos y declarados, a priori y todos, ignorantes, torpes y flojos. La evaluación lo demostrará y serán denostados. Los expertos, presos en este vicio de origen y su premura, o se aclimatan o proponen, frente a la autoridad, cambiar el proceso a fondo. La última opción no es fácil y lleva riesgos. Creo que es necesaria: hay mucho en juego. Gracias por la crítica, maestro.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México y director Académico de Educación Futura.
[email protected]
@ManuelGilAnton