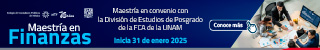Hay por lo menos un par de aspectos sobre los que conviene reflexionar cuando se habla de la gestión de la educación superior que México necesita para las próximas décadas. El primero tiene que ver con la actualidad del concepto de autonomía. El segundo con la forma de gobierno y el proceso de toma de decisiones al interior de las instituciones públicas de educación superior (IES). Y uno más la contribución de las IES para crear mayor valor público.
Más allá de los fundamentos filosóficos y las razones políticas que alimentaron el establecimiento de la autonomía universitaria, la cual hizo sentido durante el régimen de partido hegemónico, el cambio de circunstancias en México y en el mundo parecen sugerir la discusión del concepto en un momento en que el papel del Estado y la reorganización de la economía global están planteando dilemas nuevos a las universidades. Veamos.
La autonomía sirvió para preservar la libertad de cátedra y el diseño de planes y programas, el autogobierno y la defensa frente a la intervención del Estado. Pero esa larga estabilidad fue, en distintas ocasiones, sólo aparente, porque cada uno de esos factores fue varias veces violentado por fuerzas externas a las universidades, o bien, secuestrados por élites y camarillas internas enquistadas en la disputa por el poder universitario, las cuales, por cierto, rentabilizaron con gran eficacia el principio para ensanchar su hegemonía dentro de las instituciones.
Hoy el concepto es insuficiente para promover una reflexión más amplia, crítica y abierta de las obligaciones concretas y directas que tienen las IES en el crecimiento, la competitividad y la productividad de la economía, en la innovación y el desarrollo tecnológico, en la transparencia y en rendición de cuentas de sus órganos de gobierno. Me llama la atención, por ejemplo, que los tres estudios especializados más interesantes sobre la reforma energética, previos a la iniciativa del gobierno, no vinieron de las universidades públicas, sino de centros privados de investigación.
Y segundo punto: el gobierno de las universidades ha sido por lo general una fantástica combinación de normas, usos, costumbres y pactos para adquirir, conservar o transmitir el poder dentro de las IES.
Esas prácticas han complicado la introducción de formas de acreditación o de certificación externas, independientes y rigurosas, que darían fortaleza a una evaluación constructiva, pero sobre todo, facilitarían una revisión minuciosa y una transformación eficaz, entre otras cosas, de las carreras que se imparten y de sus planes y programas, de los modelos pedagógicos que se usan, de los procesos de reclutamiento y promoción de los docentes, de los resultados concretos de la investigación que se hace o de la calidad con que en realidad están aprendiendo sus estudiantes. Todo lo cual, por cierto, ha evitado una modernización más rápida de las universidades para afrontar las exigencias de la globalización, el conocimiento y el cambio de paradigma en este terreno.
¿Es hora de emprender, con profundidad, un cambio? Sin duda.